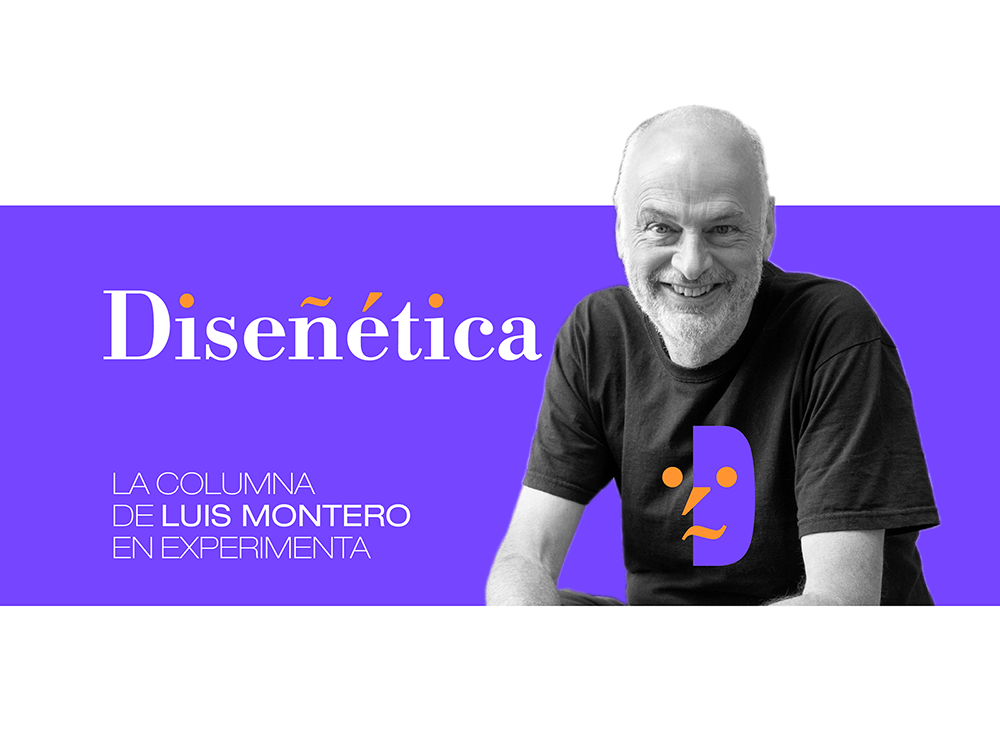Eran las 20:30 del último día de noviembre de 2031. El último noviembre de la década o el primero; según dónde empezara el recuento. Pero a él eso le daba igual. Mucho más importante para sus intereses era el parte meteorológico para los próximos noventa minutos. Anunciaba cielos claros y para los últimos quince minutos una tormenta eléctrica con una probabilidad del 6%. Daría su brazo derecho para que esa probabilidad bajara esos seis puntos…
La penumbra de la sala de control escondía sus tics. Estaba nervioso. Era su día. Lo había planeado desde no sabía cuándo. Lo que estaba a punto de suceder le había acompañado durante toda su vida. En su fiesta de graduación universitaria estaba sentado a su lado; compartía mesa en el notario durante la firma de los estatutos de la sociedad que luego se convertiría en el principal medio de pago digital; en el puente del yate desde el que grababa el despegue del primer cohete de pasajeros privado, compañía de la que también era propietario. Aquella idea tenía ojos y cara para él. Y esa noche los iba a ver, por fin.
Todo parecía estar en orden. Las pantallas del centro de control resplandecían con las negras imágenes de un cielo cuyas estrellas apenas se apreciaban; los altavoces retornaban con el ruido de fondo de esas imágenes, el sonido del silencio. La visibilidad era perfecta; el sonido, nítido. Lo que estaba a punto de suceder iba a ser retransmitido a todo el país, ¡a todo el mundo!, en todas las plataformas de vídeo de la red y además sería grabado para su posterior reproducción. Era el momento de hacer una prueba, no quería dejar nada al azar.
–Pantalla 3. Coordenadas: 38° 47 minutos 1 segundo– ordenó como el capitán de un submarino estelar. –Cierra campo, primer plano…
Allí estaba, en la soledad negra de la estratosfera, a 35.000 km de altura, el X-001P, el primero de una constelación de 365 satélites de comunicación geoestacionarios que rodeaban la Tierra impertérritos. Imponente, paciente, imperial, era la primera piedra de una obra de ingeniería excepcional, inaudita. A pesar de que antes había habido muchos intentos de lanzar una red así, nadie lo había conseguido. Y, de haberlo conseguido, nadie hubiera sido capaz de mantenerla en funcionamiento sin grandes contratiempos. Nadie, menos él.
–Pantalla 9. Coordenadas: menos 60° 50 minutos 2 segundos– volvió a ordenar y el segundo de a bordo volvió a obedecer –Abre campo, plano general del cuadrante…
Allí estaban, los X-034P, X-126P y X-287P, en eterna triangulación, parte de la tupida red que durante los últimos 5 años había asegurado que todo terrícola, ya estuviera en la cima del Everest, en medio del Pacífico o en el Bronx, recibiera las señales de televisión, internet y telefonía móvil sin interrupción y, como decía el antiguo eslogan de correos, sin importar la lluvia, la nieve, las tormentas…
–Pantallas 22, 23 y 24. Coordenadas: cuarto cuadrante del hemisferio sur– ordenó por tercera vez y por tercera vez orden jerárquico cumplió–. Mantenlo ahí. Plano abierto.
Allí estaban, pululantes como estrellas vistas con el ojo desnudo, decenas de satélites bailaban todos al unísono y él había sido el coreógrafo. Desde su lanzamiento habían obedecido sus órdenes, transmitidas vía código por los ingenieros informáticos que habían traducido a lenguaje máquina los cálculos de los ingenieros aeronáuticos que habían aplicado las fórmulas pulidas por los físicos teóricos a los que había encargado el diseño de la red.
–Estupendo, todo en orden. Son las 20:55 –miró su reloj–. A y 15, todos en sus puestos; quedan algo menos de 20 minutos.
Y volvió a su despacho, satisfecho. En el monitor frente a su mesa de trabajo se podían ver esas cinco pantallas todavía activas. No pudo evitar pensar en cuántas conversaciones, cuántas declaraciones de amor y rupturas de pareja, cuántos negocios se habían cerrado y cancelado, cuántas sesiones de sexo virtual habían viajado a través de las ondas difundidas por las pantallas de sus satélites. Sin duda, aquella red había contribuido a que el mundo girara.
–No– se corrigió en voz alta–, ¡a que el mundo girara más deprisa!
A las 21:30 haría exactamente quince años del lanzamiento del primer satélite; a las 21:45 se cumpliría el quince aniversario del lanzamiento del último. Y quince años era su vida activa, el plazo necesario para recuperar la inversión y, además, evitar el desgaste de materiales. A continuación, a esas 21:45, comenzaría el proceso de sustitución de todos los satélites de la red por un nuevo modelo, geoestacionado a una altura 43.000 km para desarrollar así su mayor potencia y capacidad. El proceso llevaría otros 15 minutos, hasta las 22:00, momento en que todos los viejos satélites serían desactivados.
Todas aquellas conversaciones, declaraciones de amor, reuniones de negocios y sesiones de sexo incopóreo multiplicarían por cinco se volocidad, calidad, definición y sincronía. Pero la mejora no sería solo cualitativa, también cuantitativa. El volumen total de transmisiones se multiplicaría por 10, las conexiones simultáneas por 15 y los datos transmitidos por 20. Si la vieja red había acelerado el movimiento de rotación del planeta, ésta lo iba a revolucionar.
Llegó el momento de volver a su puesto. Como un planisferio celeste, en las 24 pantallas de la Estación de Control lucía azabache o azul, según se tratara de un hemisferio u otro, todo el cielo del planeta. No importa dónde estuviera, si un terrícola alzaba la vista y miraba al cielo, desde aquellos monitores podrían ver lo que ese terrícola estaba viendo. Consultó por última vez la previsión climatológica. Los augurios eran halagüeños, la tormenta eléctrica se había diluido y con ella la probabilidad de cielos cubiertos.
Todo parecía funcionar con precisión suiza, una orquestación perfecta en el que cada músico matemático interpretaba su partitura con un esmero y escrupulosidad de la que sólo son capaces los ingenieros. Nadie cuestionaba nada y todo el mundo sabía cuál era su función. Las órdenes no eran tanto obedecidas como esperadas, tal era la anticipación con la que se trabajaba.
Llegaron las 21:45 y nuevos viejos satélites empezaron a ser conectados. Uno a uno recibieron la llamada de la Estación de Control y uno a uno fueron despertando. Al principio hubo algo de incertidumbre, más debida a la inocencia que al posible fallo técnico, la incertidumbre de sus primeras transmisiones como red de comunicaciones. Pero todo funcionó como la seda. Uno a uno fueron ocupando su lugar en la red, estableciendo conexiones con el resto de satélites y con los Centros de Retransmisión y Seguimiento terrestres. A las 22:00 ya eran todos operativos y todos los viejos satélites flotaban en el frío silencio de la desconexión.
La operación había sido un éxito, la nueva red funcionaba sin problema a pleno rendimiento y la vieja no interfería. Hubo un aplauso general en la sala de la Estación Central, muchas manos estrechadas bajo sonrisas satisfechas, incluso abrazos. Quizá algún ingeniero gritó entusiasmado, pero esto puede que sea parte de la leyenda. Lo que sí aconteció fue que todos aquellos técnicos vaciaron la sala con el mismo orden con el que habían reemplazado la red de satélites.
Todos menos él.
No, él no se fue. Él continuó allí. Volvió a su despacho, frente al gran monitor que mostraba el total de los cielos terrestres. Cogió su teléfono móvil y abrió una aplicación llamada Sinfonía obsolescente. Su interfaz sólo constaba de un botón de play. Suspiró emocionado, era el momento que tanto había anhelado. Había fantaseado con él en su fiesta de graduación universitaria, en la mesa en el notario durante la firma de los estatutos de la sociedad que luego se convertiría en el principal medio de pago digital, en el puente del yate desde el que grababa el despegue del primer cohete de pasajeros privado… Su sueño tenía ojos y cara para él. Y esa noche los iba a ver, por fin.
Pulsó aquel único botón y por altavoces empezó a sonar Handel y su Music for the Royal Fireworks. Y, como si de un espectáculo de fuegos artificiales se tratara, los 365 satélites sustituidos empezaron a estallar, uno tras otro al compás de la música. Si resonaban los vientos, agrupaciones de satélites reventaban en mil y una forma geométrica; si restallaban las percusiones, restallaba el cielo en una secuencia de explosiones acompasadas.
Durante los 15 minutos que dura la pieza el cielo de la tierra se tiñó de fuego y furia. De rojo, amarillo y dorado. La luz escondió la noche en el hemisferio norte y el brillo cegó al sol en el sur. Durante 15 minutos se supo el rey de la Historia. Si aquel emperador romano había incendiado una ciudad, él había incendiado los cielos.
Hoy termina la serie Diseñética. Ha sido un año maravilloso. Gracias a Marcelo por acogerme, a Cristóbal por editarme y animarme. Y a ti, seas quien seas, por volver semana tras semana. Muchísimas gracias.